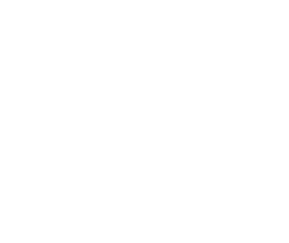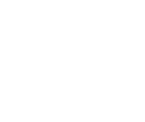Lectura De “Qué Jode” – El poder de una frase que destruye
Disponible en:
Qué Jode – El poder de una frase que destruye
Desde el portón hasta la casa había que recorrer al menos 100 metros, una distancia interminable a juicio de ambos. Annet caminaba delante de su padre, como si supiera hacia dónde iba, hasta que Abel se adelantó y la guió en la dirección correcta.
Llegaron a una zona de estar, una especie de zaguán, que parecía descuidado, pero con un encanto particular. Era un área externa donde él pasaba la mayor parte del tiempo. Las paredes llegaban solo hasta la mitad, y el resto lo ocupaban barras metálicas, azules y verticales; como barrotes que dejaban circular el aire, creando un espacio abierto, iluminado y cómodo ante esas altas temperaturas.
Al pasar la puerta de rejas, se escuchó un sonido proveniente del interior. Una voz detestable y perfectamente reconocible: la del “Ángel de la revolución”, un personaje que de ángel no tenía nada. Anticipando que a ella podría molestarle, el padre se adelantó, entró rápidamente y apagó la radio. De todas maneras, Annet ya había decidido desviar su atención, romper el hielo y tomar la iniciativa.
—¿Con quién vives? —preguntó con tono casual—. ¿Voy a conocer a algún hermano o familiar?
Sin mirarla, respondió:
—No, vivo solo.
Annet se sentó en una silla cercana y colocó su bolso sobre la mesa. Preocupado por el calor que ella podría estar experimentando, el papá buscó el único ventilador que conservaba y lo puso al lado. Quería que se sintiera cómoda, aunque no estaba seguro de cómo lograrlo. Le ofreció un vaso de agua o algo de comer, y ella, con simpatía, aceptó el agua.
Mientras bebía, comenzó a observar el entorno. Sus ojos recorrieron disimuladamente las condiciones en las que se encontraba el lugar. No era lo que imaginaba, pero tampoco le resultaba sorprendente. Abel, al notar su escrutinio, se dio cuenta de que debía limpiar el baño y, sin dar explicaciones, fue a dejarlo listo en caso de que la visitante lo necesitara.
Transcurrieron algunos minutos y su presencia seguía ausente. Annet comenzó a sentirse incómoda por el prolongado alejamiento y, malinterpretó la situación suponiendo que tal vez él se había apartado por otros motivos. De cualquier modo, su curiosidad era mayor y decidió dar un pequeño paseo.
Cruzó una puerta roja y oxidada que separaba la parte externa de la interna del inmueble y comenzó por la cocina. Observó detalles que revelaban una vida solitaria: un plato, un vaso, un tenedor, un cuchillo, una sartén y varias botellas de alcohol vacías. Con eso fue suficiente, aquí se detuvo y decidió regresar; necesitaba que la brisa cálida volviera a acariciarle el rostro.
Recorrió con la mirada la mesa, la silla donde estuvo sentada, la mecedora que se veía al fondo y la hamaca que colgaba en una esquina. A pesar del polvo acumulado, era evidente que ese lugar escondía el potencial de ser un refugio en medio del calor sofocante. Entre herramientas y máquinas esparcidas por el suelo, detectó en sí misma una mezcla de interés y nostalgia por lo que pudo haber sido.
Al seguir explorando, otra esquina capturó su atención. Notó una pila de objetos inesperados: afiches, gorras, termos y camisas del régimen. Su corazón se hundió al verlos, especialmente al recordar al sujeto que la recibió desde la radio. ‘A coñazo limpio’ pertenecía a una serie de programas transmitidos por los medios oficiales del estado, los medios que en teoría eran para “todos los sureños”. Sin embargo, eso no aplicaba, porque en ese show cualquier expresión opositora era burlada, asediada y amenazada. Su conductor, que se hacía llamar “el ángel de la revolución”, representaba la hipocresía del sistema: un hombre sin escrúpulos que personificaba el odio y la división.
Se detuvo frente a esos artículos intentando procesar lo que veía. Recordó que en algún momento de la historia había oído hablar de su papá, “el revolucionario”. Sin embargo, dio por sentado que ya no era el caso. La gran mayoría de los sureños rectificaron en cuanto el país se volvió insostenible, cuando las ruinas ya no podían ser ocultadas por la propaganda.
El ambiente, que al principio parecía desordenado, ahora se percibía cargado de desesperanza. La desilusión la invadió; sintió que no solo Abel la traicionaba, sino también la imagen que, en su imaginación, había construido de él. Esa imagen se desmoronaba con cada detalle que descubría.


Tan pronto como el hombre volvió, Annet, tratando de componerse, se dejó caer en la mecedora y se calmó. Su papá actuó sin vacilar y, por segunda vez, se encontró buscando el ventilador.
—Oye, me gustaría descansar. El viaje fue muy largo y no he podido pegar un ojo.
—Puedes dormir en mi cuarto, ven, te muestro el resto —Y, agarrando la pesada mochila de la viajera, la invitó a conocer el interior.
Durante el recorrido, notó un objeto que la detuvo. Se acercó y recogió una muñeca de su infancia, un vínculo con los escasos recuerdos felices que tenía con su padre. La última vez que se vieron, en el centro del caos, no quería dejarlo solo y le regaló su juguete favorito para que lo acompañara. Por lo tanto, al verla tirada en el fondo de la habitación, cubierta de polvo y abandonada, se le hizo un nudo en la garganta. Se sintió herida y se creó una película en su mente en la que su amor y su compañía terminaban siendo reemplazados por la “patria bonita” que prometía el tirano de Rubio Males.
Cuando él la vio sosteniendo la muñeca, creyó que se alegraría al encontrarla. Después de todo, había hecho lo posible por mantenerla cerca. Por desgracia, su niña no reaccionó; se quedó en silencio, con su amiguita en la mano, esperando que alguien dijera algo.
—Eeeel… —titubeó—. El cuarto y el baño están listos. Descansa, tómate el tiempo que necesites.
Si bien su anuncio era conciliador, la tensión en el aire era palpable. Annet, atrapada en sus conjeturas, apenas notó la amabilidad que trataban de ofrecerle. No pudo apreciar el gesto de su padre, quien, por tercera vez, movió el ventilador y lo conectó para refrescarla. Fue entonces cuando, sin dudarlo, le disparó la primera de muchas preguntas que lo impactarían.
—Veo que estás forrado con cosas del régimen. ¿Todavía eres malista?
Por unos segundos, él se quedó mudo. El tema político era una discusión que se evitaba en todo el país, y, al ver su rostro, comprendió que ella esperaba una respuesta que él no poseía.
—Hablar del gobierno no creo que sea la mejor manera de comenzar.
Annet abrió los ojos, revelando dos pepas llenas de alerta. La había perdido; no había dicho ni media frase y su hija ya no estaba. Es que llamarle “gobierno” a una dictadura de semejante envergadura, encendía en la joven un fuego dispuesto a quemar a quien se le pusiera enfrente.
“¿Qué gobierno? ¿¡Qué gobierno!? ¿De qué estás hablando, cabeza de…!?” Esto lo pensó, pero no lo dijo. No obstante, una ola de juicio invadió su mente. Todo era tan evidente; cada rincón de esa casa contaba una historia de resignación y conformidad con un sistema que ella odiaba.
—No chico, para nada. Mira, salgamos de eso de una vez. Yo vine porque necesito saber de ti y, por lo visto, nuestra postura política es una barrera —respiró profundo y arrancó a preguntar—.
—¿Dónde usas eso que tienes allá amontonado? Básicamente está nuevo.
—Eso se lo dan a los miembros del consejo comunal. Yo soy el presidente y me quedo con las sobras.
—Ah, sí. ¿Y qué más hace el presidente? Contame —le preguntó, con la intención de sonar interesada. En realidad, no le importaba en lo más mínimo; sabía que era una iniciativa populista de la dictadura en la que ya nadie creía.
—Bueno, hago las convocatorias, coordino actividades, mmmm, presento cuentas.
—Coño, suena interesante —y con una sonrisa, logró engañarlo—. Cuéntame más.
Abel se alegró y le contó sobre un nuevo proyecto. El caserío donde vivía se quedaba sin agua al menos tres veces por semana, y ellos, como consejo comunal, querían solucionarlo. Cabe destacar que de las 15 personas que eran miembros de esta junta o comité vecinal, ya solo quedaban tres; no tenían dinero para pagar un camión cisterna y, si conseguían las lucas, el contralor comunal se las robaba.
—No… No hay mucho que contar. Tenemos planes, pero —exhaló— son solo eso, planes.
Se expresaba con dificultad, se encontraba luchando con las ganas de darle un abrazo. Aunque ella no lo creyera, él la pensaba todos los días.
—Nosotras también estamos en lo mismo; ahí medio solucionamos con un tanque de 700 litros y una bomba.
Al escuchar “nosotras” intentó disimular su emoción. Se acordó de Clara, su esposa, y por un instante, ambas volvieron a estar presentes en la vida de Pou. Ya no residían solo en sus recuerdos; ahí estaban las dos, una en persona y la otra en sus palabras. Han sido 18 años extrañándolas y conviviendo con la nostalgia. Respiró hondo y, aferrándose al presente, intentó retomar la conversación.
—Sí… Algo así…
—¿Y también se te va la luz?
—Llegó esta mañana después de tres días.
Obviamente, Annet no se sorprendió; esa era la realidad del país entero.
—Mira, ¡papá! —dijo haciendo énfasis en “papá”, cosa que él no supo interpretar—. Cuéntame, ¿cada cuánto se reúnen ustedes en el consejo comunal?
—Antes nos reuníamos todas las semanas. Ahora quedamos pocos y nos vemos una o dos veces al mes.
—¿Y te pagan?
—Ni un centavo.
—¿Y te gusta?
—Me siento útil, creo que estoy ayudando.
—Si, me imagino, tiene que haber mucho cariño.
—¿Cariño? —replicó con curiosidad.
—Pues a la revolución. Nadie trabaja de gratis.
—Bueno, sí, quizás hay cariño.
—¿Quizás? No, papá. ¡Papá! —volvió a enfatizar Annet, mirándolo con una firmeza que casi lo destruye—. A tu revolución la quieres ¡que jode!
Su mirada era un rayo que lo atravesaba con la fuerza de una sentencia ineludible, como si toda la verdad que evitó encarar le golpeara de repente. Pudo ver a través de él, de sus decisiones y de sus años de ausencia.
Rompiendo el silencio, le lanzó la muñeca, y Abel la atrapó instintivamente, como si soportara en sus manos el peso de la decepción.
—Voy a descansar, en un rato salgo —dijo, indicándole con señas que se retirara del cuarto.
Al salir, cerró la puerta y lo abandonó en el pasillo.
“Querer que jode” era una declaración del pasado, una proclamación que se decían solo entre ellos. Representaba un cariño que existió en el poco tiempo que estuvieron juntos; un deseo, una ilusión, una imagen bonita. Y en cuestión de un parpadear, “querer que jode” se convirtió en un dolor. Esa mirada fue un relámpago que lo partió en dos, dejándolo expuesto. Este era el comienzo de cuatro días que los confrontarían con todo lo que perdieron y con lo que aún podían rescatar.
Ahora sí se viene lo bueno…